
Museo-casa en el Tigre, provincia de Buenos Aires.
Pionero en la democratización de América mediante la instrucción pública, tuvo un único enemigo: la ignorancia. A ésta la atacó desde todos los frentes: desde la política y la literatura, desde los viajes y el periodismo, desde la milicia y la educación. Domingo Faustino Sarmiento es evocado aquí a partir de hechos destacados de su vida y desde la perspectiva de Javier Fernández, Ezequiel Gallo, Hilda Sabato y Gregorio Weinberg.

Museo-casa en el Tigre, provincia de Buenos Aires.
Educar: su única ambición. Día a día, desde todos los ámbitos y lugares: desde el periodismo, desde el poder, desde el exilio, desde la literatura. Educar en Buenos Aires y en las provincias; en Chile y en Paraguay; al rico y al pobre, al hombre y a la mujer, al adulto y al niño. Educar. Verbo liberador, puerta de entrada a los demás verbos amados por Sarmiento: crecer, democratizar, ser, progresar.
Esa fue acaso su única ambición en la vida. Sus libros, sus polémicas, sus viajes -incluso sus participaciones políticas y militares- parecen reducidos hoy a una serie de estrategias para desterrar un único enemigo íntimo: la ignorancia. Según Sarmiento, ésta era antesala de la barbarie, sinónimo de la tristeza, la frustración, el terror y la muerte.
¿Cuándo nació esta ambición? Muchos historiadores, y él mismo, la han centrado en su infancia, a los 14 años, en 1825. Por entonces, Bernardino Rivadavia no había llegado aún a la Presidencia de la Nación. Se desempeñaba, no obstante, en funciones de gobierno y había solicitado que cada provincia enviara sus seis mejores estudiantes a Buenos Aires. Becados por el Estado, continuarían allí su instrucción, en el prestigioso Colegio de Ciencias Morales. Rivadavia también pedía que, aunque pobres, los chicos proviniesen de familias decentes.
Sarmiento era, claramente, el más aplicado alumno de su provincia. Había sido, incluso, proclamado "primer ciudadano" de la Escuela de la Patria, la mejor de San Juan y una de las más destacadas del país. "Empero -escribe en sus Recuerdos de provincia-, se despertó la codicia de los ricos [...] y hubo de formarse una lista de todos los candidatos; echóse a la suerte la elección, y como la fortuna no era el patrono de mi familia no me tocó ser uno de los seis agraciados. ¡Qué día de tristeza para mis padres aquel en que nos dieron la fatal noticia del escrutinio! Mi madre lloraba en silencio, mi padre tenía la cabeza sepultada entre sus manos."
Sarmiento, quizá con deliberación, no habla de su dolor; sólo del de sus padres. La exclusión, no obstante, lo marcó para siempre. Acaso sintió, entonces, el violento golpe de la injusticia y vivió la opresión que implicaba el no contar con un sistema educativo plural, democrático y no excluyente. Probablemente sintió también que, en materia social, dividir era quizá el mejor modo de multiplicar, porque de esa forma era posible igualar, hermanar, romper jerarquías y pacificar. Sintió, tal vez, como nunca antes, la necesidad impostergable y vital de generalizar la educación como forma acabada de emancipar un pueblo.
Estas ideas las confirmó en adelante, cotidianamente, hasta el final de sus días. Observó, además, que quienes pensaban en el progreso apoyaban a las universidades y, absurdamente, descuidaban la enseñanza primaria: en aquel contexto -y sólo en aquel contexto en el que la Argentina se reducía a un país, si esa denominación le correspondía, inequívocamente rural y analfabeto- ese pensamiento denotaba literalmente un signo de pacatería y ceguera, deliberadamente aristocrático, elitista y burgués. "Para Sarmiento -comenta al respecto el erudito francés Paul Verdevoye-, la verdadera civilización de un pueblo no consistía en tener un centenar de individuos que constituyeran 'la aristocracia del saber', sino el mayor número posible de ciudadanos instruidos. Lo que para Sarmiento necesitaba una sociedad moderna -concluye Verdevoye- era 'una educación común', libre de las odiosas diferencias entre ricos y pobres, maestros y esclavos, nobles y plebeyos." Una educación, en suma, pública y para todos. Sólo cuando se comprendieran y aplicaran estos principios quedarían establecidas, según Sarmiento, las bases de un gobierno democrático.
Aquella imposibilidad de estudiar en Buenos Aires marcó el fin de su educación formal. Desde entonces, Sarmiento estudió solo y se abocó a reparar la injusticia vivida; una mala experiencia -pensaba- permitía identificar dicha injusticia y evitar que se repitiera sobre él o que la sufrieran los otros. Así pensó, en adelante, todo, absolutamente todo lo vinculado a la educación: desde el diseño de los bancos y las aulas hasta los posibles inconvenientes que pudieran generar los efectos del gas carbónico en la respiración de los chicos. Además de un brillante teórico de la educación, fue, ante todo, un hacedor de sus ideas. Se arremangó y hundió las manos en el corazón del problema. Constató él mismo, sin intermediarios ni burocráticos informes, la validez o no de sus pensamientos. No fue un mero "habilitador de edificios de instrucción" -simplificada e inofensiva imagen a la que el lugar común lo relega- sino, literalmente, un creador, un fundador de verdaderas escuelas que triunfarían y edificarían un país bajo la precariedad elemental de un árbol, una ronda de chicos y un buen maestro enseñando.
Pionero en la pedagogía latinoamericana, educador democrático, Sarmiento trascendió su tiempo, y hoy, 112 años después de su muerte, sus premisas viven y exigen del presente lo que en el pasado buscaron.

Sarmiento teniente coronel (1852).
Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811, en el noveno mes posterior a la Revolución de Mayo. Hijo de don José Clemente Sarmiento y de doña Paula Albarracín, se crió en lo que él mismo llamaba "la noble virtud de la pobreza". "Mujer industriosa", doña Paula Albarracín había establecido un telar debajo de una de las higueras heredadas en su casa. Don José Clemente Sarmiento era, en cambio, militar y, como su esposa, había sido educado en los rudos trabajos de la época: arriero de tropa y peón en la hacienda paterna La bebida. "Cada familia es un poema, ha dicho Lamartine, y el de la mía -escribió Sarmiento- es triste, luminoso y útil, como aquellos lejanos faroles de papel de las aldeas que con su apagada luz enseñan, sin embargo, el camino a los que vagan por los campos." A los cinco años ya leía de corrido en voz alta; tan extraña era esta aptitud que lo llevaban de casa en casa, mostrando, ya entonces, sus dotes.
En 1816, Sarmiento concurrió a la Escuela de la Patria, la mejor de San Juan y una de las más destacadas del país. Ésa fue su única educación formal; en adelante, se educó solo. No fue, naturalmente, un chico más. Él mismo lo advertía: "No supe nunca hacer bailar un trompo, rebotar la pelota, encumbrar una cometa, ni uno solo de los juegos infantiles a que no tomé afición en mi niñez".
A los 15 años, comenzó a enseñar. Había llegado a San Luis, a San Francisco del Monte, con su tío el presbítero José de Oro, a fundar una escuela. En ella, Sarmiento enseñó a leer y a escribir a chicos mayores que él. De regreso en San Juan, empezó a trabajar en una tienda de su tía y, entre cliente y cliente, leía, infatigablemente, la Biblia, historia antigua, literatura; también biografías, en especial, varias veces, la del norteamericano Benjamin Franklin, a quien tomó de ejemplo. En 1829 siguió a su padre a la guerra y se alistó, con 18 años, en las filas unitarias de Nicolás Vega y José María Paz. Derrotado en 1831, en Pilar, por las fuerzas de Facundo Quiroga, escapó a Chile e inició, sin saberlo, el que sería el primero de los muchos exilios en el país vecino, exilio al que la guerra civil argentina lo empujaría. Ese mismo año nació su hija Emilia Faustina, cuya madre fue María Jesús del Canto. También en Chile, Sarmiento trabajó como maestro de la escuela Putaendo y, luego, como dependiente de tienda en Valparaíso. Su situación económica adversa no le impidió, sin embargo, costear sus estudios de inglés. Más tarde, trabajó de minero en Copiapó y contrajo la fiebre tifoidea.
Autorizado por el gobernador federal de San Juan, Nazario Benavídez, regresó a su provincia y en 1839, fundó la primera de sus empresas periodísticas, El Zonda; también, creó el Colegio para Señoritas de la Advocación de Santa Rosa de Lima. Acusado de conspirar contra Benavídez, escapó, una vez más, a Chile en 1840. El exilio fue, en esa ocasión, fructífero. Desarrolló hasta 1851 una intensísima labor periodística y escribió gran parte de sus más destacadas obras: Mi defensa (1843), Memoria sobre ortografía americana (1843), Método gradual de lectura (1845), Vida de Fray Félix Aldao (1845), Civilización y barbarie (1845). Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina (1845), Viajes por Europa, África y América (1849) -fruto de un largo viaje en misión del gobierno de Chile-, De la educación popular (1849), Argirópolis (1850) y Recuerdos de provincia (1850).
"La necesidad es la madre de las sociedades", decía Sarmiento acerca de las asociaciones. Víctima de este precepto, se unió, no del todo convencido, a Urquiza para sacar del poder a Rosas. Vencido Rosas en 1852, Sarmiento no tardó en enemistarse con Urquiza, en quien veía una continuación del rosismo. No tardó tampoco en partir nuevamente hacia Chile, donde publicó, meses más tarde, Campaña en el Ejército Grande. En 1856, en Buenos Aires, fue designado Jefe del Departamento de Escuelas y, en 1860, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del nuevo presidente Bartolomé Mitre. En 1862, fue elegido gobernador de San Juan. Tres años después, en 1865, renunció y se radicó en los Estados Unidos, país en el que se desempeñó como ministro plenipotenciario argentino y del que volvió en 1868 convertido, sin contar con partido propio, en presidente de la Nación. Recibió la noticia al bajar del barco. Entre sus muchas acciones de gobierno, cabe destacar la creación de 800 escuelas, la incorporación de 70 mil nuevos alumnos a la enseñanza primaria -había sólo 30 mil-, la construcción del Observatorio de Córdoba, el fomento de la inmigración y el importantísimo desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes.
Concluida su presidencia, fue nombrado Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y elegido senador nacional por San Juan. En 1879, el presidente Nicolás Avellaneda lo designó ministro del Interior, cargo que Sarmiento abandonó al poco tiempo. En 1881, también por poco tiempo, se desempeñó como superintendente de Escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1883, publicó Conflicto y armonías de las razas en América, y, al año siguiente, Julio A. Roca -presidente de la Nación- financió la publicación de sus Obras, que ocupan 33 tomos.

Llegada desde Paraguay de los restos de Sarmiento (1888).
En 1885, Sarmiento fundó la última de sus empresas periodísticas, El censor, y publicó Vida y escritos del coronel don Francisco J. Muñiz y Vida de Dominguito (1886). Esta última obra era una biografía de su hijo, fallecido en 1866 en la batalla de Curupaytí. Con su salud cada vez más resentida, en 1887 se instaló en Asunción del Paraguay donde, con la sola interrupción de un viaje a Buenos Aires en octubre de ese mismo año, permaneció hasta su muerte, el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años. Décadas atrás, había considerado la suya como una vida "destituida y contrariada y, sin embargo, perseverante en la aspiración de un no sé qué elevado y noble ". Mientras vivió, nunca pudo -por esa aspiración- disociar su vida de la de la Argentina. A su país se sintió llamado; a su país se entregó. Aplicó así, a cada día, el principio del filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, que tanto amaba: "El presente, hijo del porvenir, engendra el futuro". Filtro, entonces, de lo que había heredado, Sarmiento cedió su vida al futuro, en el que luminosamente aún vive.
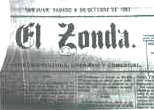
"El Zonda", primer pediódico fundado por Sarmiento (1839).
Todas las empresas periodísticas de Sarmiento tuvieron por objeto, explícito o no, fomentar la educación: desde El Heraldo Argentino, publicado en Chile, a través del cual combatía a Rosas -siempre, para él, sinónimo de barbarie e ignorancia-, a las revistas La educación en la Provincia de Buenos Aires y Educación común, fundadas en 1875 y 1876, respectivamente. En La Crónica, incluso, publicada en Chile a partir de 1849, Sarmiento se había propuesto llamar la atención del público sobre la importancia de la inmigración y la instrucción pública. Más tarde se jactaría de haber logrado el interés de la gente con pruebas en la mano: "La importancia de las cuestiones suscitadas por La Crónica -escribió- puede inferirse de este hecho: sobre cada uno de sus tópicos tratados, educación, moneda, inmigración, pasaportes, se ha dictado una ley."
Este afán de Sarmiento ya está presente en la primera de las muchas empresas periodísticas que fundó: El Zonda, periódico semanal aparecido entre el 20 de julio de 1839 y el 25 de agosto del mismo año en San Juan. Estaba destinado, decía, a no más de 50 lectores. De los 30 mil habitantes de la ciudad -estimaba-, 25 mil no sabían leer; 4 mil, por falta de práctica, habían olvidado cómo hacerlo; y 600 de los 1.000 restantes no tenían el menor interés en un periódico. Sólo contaba, entonces, con unos probables 400 lectores, de los cuales, en rigor, apenas 50 comprarían el periódico. Los demás, sospechaba, lo pedirían prestado. Preocupado por los malos resultados económicos a los que esta realidad lo llevó, Sarmiento agregó en el tercer número la nada amigable inscripción: "O no leer El Zonda o comprarlo: escoged, malaventurados."
Había comprendido, entonces, y dejado en claro, el "semillero de analfabetos" en que se había convertido San Juan. Desde el periódico, se propuso instruirlos o, al menos, persuadirlos de que debían formarse. Así, en "Las tapias tienen orejas" -uno de los pocos artículos fehacientemente comprobados de su autoría en El Zonda-, Sarmiento inventa un diálogo entre dos personajes que ya entonces representan el dualismo central que desarrollará años después en Facundo: civilización y barbarie. Pepe, uno de los personajes, es iletrado y cuenta lo mucho que se aburre fuera de su trabajo. Manuel, en cambio, instruido, elogia la lectura y niega que, con esa herramienta a su alcance, alguien pueda aburrirse. Explica, además, que la lectura le permite conocer los progresos de otros y -enriquecido por la experiencia colectiva- evitar errores en sus negocios, dirigir mejor los asuntos de su vida. Concluye, al fin, que la instrucción lo hará más feliz y, en consecuencia, también a sus hijos, los cuales -también educados- se convertirán, a su vez, en buenos ciudadanos y elegirán un gobierno ilustrado que representará la voluntad de un pueblo instruido y hará del país una nación más próspera y justa.
La falta de instrucción -induce a pensar Sarmiento- hace que Pepe se aburra. Ese aburrimiento -palabra que el escritor ruso León Tolstoi definió como "el deseo de desear"- hace, a su vez, que la vida de Pepe se vuelva rutinaria. Y la rutina, decía Sarmiento, ignora la experiencia, indispensable -agregaba- para el progreso. Sobre esta idea se basa su lectura, su fundamental lectura mítica de la realidad; una lectura en la que, acaso sin saberlo, se había ejercitado a los 15 años, al estudiar de memoria la historia de Grecia, mientras vendía yerba y azúcar en una tienda de San Juan.
Género literario que encuentra su punto más alto en la antigua Grecia, el mito es un relato debajo del cual otro, subterráneamente, arrastra múltiples sentidos e interpretaciones, sólo comprensibles a partir del final de la narración. Un mito, incluso -explica el ensayista norteamericano Bill Moyers- "es un mapa interior de la experiencia, dibujado por gente que ya lo ha recorrido".
Mediante esta lectura mítica de la realidad, Sarmiento, con gran precisión, vio en el caudillo Facundo Quiroga la imagen de la barbarie. Comprendió, entonces, como ninguno de sus contemporáneos, que el largo enfrentamiento entre federales y unitarios estaba representando no sólo la disputa entre civilización y barbarie sino, acaso, también, el choque entre el conocimiento y la ignorancia; un choque cuyo fin -pensaba- lo marcaría, no la erradicación de Rosas y Quiroga, sino la del analfabetismo y la ignorancia. A las armas, que no desdeñaba, antepuso, entonces, el aún más letal poder de la palabra escrita. Los libros y los diarios -supo- se encargarían del resto.

Sarmiento en el destierro "trabajando por la organización argentina". Dibujo de Franklin Rawson (1850).
Chile fue, tal vez, su segunda patria. Allí, en poco más de 20 años, Sarmiento vivió cuatro exilios; el más fructífero y largo entre 1840 y 1851, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Acusado de conspirar contra el gobernador federal de San Juan, Nazario Benavídez, Sarmiento había llegado en esa ocasión con mayor madurez y experiencia que en 1831; en especial, en el periodismo y la educación: atrás, en San Juan, aún resonaban sus acciones al frente del semanario El Zonda y del Colegio de señoritas de la Advocación de Santa Rosa de Lima. Ahora, en Chile, la actividad -pensaba- debía continuar. No bien llegado, inició su intensísima labor periodística, primero en los diarios El Mercurio y El Nacional; más tarde, en la dirección de El Progreso, El Heraldo Argentino y La Crónica.
Se vinculó, además, con quien sería su íntimo amigo y protector, el entonces ministro de Instrucción Pública de Chile y luego dos veces presidente de la nación, Manuel Montt. "Su encuentro en el camino de mi vida -escribió Sarmiento- ha sido para mí una nueva faz dada a mi existencia." A instancias de Montt, Sarmiento fundó el 14 de junio de 1842 la primera Escuela Normal de Maestros de América latina, cuyo semillero de docentes posibilitó en seis años la apertura de 72 nuevas escuelas en Chile. A instancias también de Montt, el 28 de octubre de 1845 el argentino zarpó de Valparaíso con destino a Europa para estudiar de cerca los métodos de enseñanza aplicados en los países civilizados del Viejo Mundo. Como resultado de esa experiencia publicó, en 1849, un año después del regreso, su libro favorito: De la educación popular. Sus ideas, no obstante, no tuvieron la acogida por él esperada. En 1853, Educación común, un nuevo trabajo complementario del anterior y sólo publicado tres años más tarde en Buenos Aires, no obtuvo tampoco la respuesta anhelada; menos aún el premio de un concurso oficial sobre escuelas primarias en el que Sarmiento había aceptado participar. En 1860 -cuando él ya se encontraba en Buenos Aires al frente del Departamento de Escuelas-, Chile aprobó, sin embargo, una ley orgánica por la cual quedó establecida la aplicación de algunas de sus ideas, enunciadas una década atrás, tras su viaje por Europa y Estados Unidos: enseñanza gratuita, apertura de escuelas normales y mixtas y nombramiento de inspectores, fundamentales, según Sarmiento, para el incentivo y control de docentes y alumnos.
En Chile, además, el argentino escribió lo más destacado de su vastísima obra: Mi defensa, Memoria sobre ortografía americana, Método gradual de lectura, Vida de Fray Félix Aldao, Facundo, Viajes por Europa, África y América, De la educación popular, Argirópolis y Recuerdos de provincia. En Chile, también, experimentó las ideas educativas que más tarde plasmó en la Argentina. Comprendió a la vez que un maestro sin vocación debe abandonar la docencia y que las formas de enseñanza deben adaptarse a la escasez de los elementos: imposibilitado, en particular, de comprar los aparatos de aritmética de tres alambres y nueve bolas por nivel, introdujo los porotos de colores: los blancos representaban las unidades; los rojos, las decenas; los negros, las centenas. También en Chile, en vista de los malos resultados en materia de lectura, observó la necesidad de rever el modo de enseñar la ortografía. Una vez aprobado su Silabario o Método de lectura gradual, aplicó entonces un modo pedagógico que -más simplificado y accesible a la comprensión de un chico-, quitaba, en los primeros años de la enseñanza, las letras no pronunciadas -la h, delante o detrás de una vocal; la u en que- y unificaba las i griega y latina, para luego restituirlas gradualmente en las lecciones últimas.
En Chile comprobó también, como nunca antes, la importancia capital del aprendizaje de la lectura integrada, comprensiva, o entendida como paso inevitable para desarrollar la aptitud de pensar. Como consecuencia inmediata de esa comprobación, consideró más dañinos que la falta de escuelas y la escasez de libros, a los maestros que estropeaban a los chicos enseñándoles a leer de memoria, maquinalmente, con voz inexpresiva y monótona. Su Método de lectura gradual fue utilizado en Chile hasta 1889, año siguiente al de su muerte. Quedaron sus ideas y sus libros, en los que confiaba: "El espíritu de los escritos de un autor -escribió como síntesis de su experiencia en Chile en Recuerdos de provincia-, cuando tiene un carácter marcado, es su alma, su esencia. El individuo se eclipsa ante esa manifestación, y el público menos interés tiene ya en los actos privados que en la influencia que aquellos escritos han podido ejercer sobre los otros. He aquí, pues, el desmedrado índice que puede guiar al que desee someter a más rígido examen mis pensamientos".
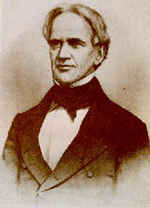
Horace Mann, educador estadounidense.
En 1845 Manuel Montt, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Chile, envió a Sarmiento -por entonces director de la primera Escuela Normal de Maestros de América latina- a Europa y Estados Unidos a informarse acerca de los métodos de enseñanza allí utilizados. Sarmiento zarpó de Valparaíso el 28 de octubre de 1845, visitó Uruguay, Brasil, España, Argel, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba y, al cabo de dos años, regresó a Chile. Llevaba consigo la experiencia acaso más decisiva de su vida en materia educativa.
El acontecimiento central del viaje no fue, no obstante, el conocimiento de un instituto sino el de una persona: Horace Mann, educador estadounidense que, dos años atrás, había realizado el mismo tipo de viaje que Sarmiento. Secretario, por entonces, del Consejo de Educación del estado de Massachusetts, Mann había narrado, al regresar, la experiencia en su Informe de un viaje educacional por Alemania, Francia, Holanda y Gran Bretaña. Enterado de la presencia de Mann, Sarmiento, a su llegada a Estados Unidos, quiso conocerlo. Mann le facilitó el ingreso a todos los establecimientos que podían interesarle y le cedió incluso los seis volúmenes de las obras educativas publicadas en Massachusetts.
Por entonces -1847- Estados Unidos gozaba ya de los beneficios de la instrucción pública, gratuita y laica, establecida a partir de 1836 por una ley del propio Mann, ley que, con grados distintos de éxito, Sarmiento aplicó, de un modo u otro, más tarde, mucho más tarde, en la Argentina y Chile. En Chile, en rigor, fue dos veces rechazada. Sólo en 1860, cuando él ya se encontraba en Buenos Aires, se sancionó una ley orgánica en la que se incluían algunos puntos por él propuestos a fines de los 40: enseñanza gratuita, apertura de escuelas normales y mixtas, altos controles. En Argentina, fue aún más difícil. Ni siquiera su cargo de Jefe del Departamento de Escuelas sirvió, en principio, para demasiado: el cargo no tenía jurisdicción en Buenos Aires y mientras las escuelas de varones dependían del municipio, las de mujeres, de la Sociedad de Beneficencia, que recibía fondos públicos para dictar educación católica. Su visión de la autonomía presupuestaria que debían tener las escuelas también quedó postergada. Debió llegar a la Presidencia para instrumentar algunos de los cambios deseados, y esperar hasta 1884 para ver definitivamente sancionada, a sus 73 años, la ley 1420 de educación común laica para la Capital Federal y territorios nacionales.
Durante aquel viaje por Estados Unidos, Sarmiento constató el modo en que Horace Mann formaba a las maestras. Lo impresionó en especial la visita a la Escuela Normal de Newton Eats, una pequeña aldea cercana a Boston: allí las mujeres estudiaban geografía, aritmética, álgebra, geometría, mecánica, física, anatomía, fisiología, música, pedagogía, juegos gimnásticos, botánica, jardinería y dibujo. Sarmiento tomó esta institución como modelo y lo aplicó más tarde en Chile y la Argentina. Sesenta y cinco de estas mujeres llegaron, años después, a Buenos Aires, a instancias de Sarmiento, para sentar y desarrollar las bases de la enseñanza normal, cuya primera escuela se fundó en 1869, en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Como Mann, también él redactó, ya de regreso en Chile, el resultado de su experiencia: De la educación popular, su libro predilecto, publicado en 1849. En él, Sarmiento enuncia los principios de la educación laica y describe, uno a uno, los aspectos fundamentales que hacen al buen desempeño de la institución escolar: desde la necesidad de las inspecciones al diseño de los locales en que se deben dictar las clases; desde las cuestiones presupuestarias a los sistemas pedagógicos a aplicar; desde la instalación de bibliotecas dentro de los establecimientos al uso de pizarrones y relojes que infundirían en los alumnos el sentido de la puntualidad. Todas estas ideas se sustentaban en lo mucho que había visto en su viaje y, en especial, en lo conversado largamente con Mann.
En 1943, más de medio siglo después de sus respectivas muertes, Sarmiento y Mann fueron reconocidos por sus trayectorias en educación, por la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá. Desde entonces, el 11 de septiembre fue instituido como Día del Maestro en toda América para conmemorar sus vidas y contribuciones.

Página de la versión en castellano de 65 valientes.
El 9 de julio de 1839, a sus 28 años, Sarmiento inauguró en San Juan el Colegio de Señoritas de la Advocación de Santa Rosa de Lima. Tiempo atrás, el 23 de marzo del mismo año, había señalado en una publicación el absurdo de que sólo existieran escuelas para varones y no para mujeres. Veía en esto una forma más de sometimiento y de atentado silencioso contra el progreso: imposible construir -decía- una sociedad que excluya una de sus partes. "¿Una madre sin instrucción -se preguntaba- podrá inspirar a sus hijos el deseo de instruirse?" Y agregaba: "¡Cuántos talentos ignorados, cuántos géneros de mérito hasta hoy desconocidos podría desplegar esta parte interesante de la sociedad con el poderoso ausilio (sic) de las adquisiciones intelectuales!". Se proponía, además, con aquel primer emprendimiento, poner a las mujeres en el nivel de las exigencias de la sociedad moderna y del espíritu republicano a lograr.
En el Colegio de Señoritas introdujo el uniforme igualitario a fin de evitar la envidia y los celos que inspira la desigualdad de medios, y prohibió el uso de apodos o sobrenombres, que estimula las burlas y atenta contra el respeto. Reflejo de la moral de la época y del hombre contradictorio que habitaba en Sarmiento -que se debatía entre las actitudes más democráticas y las más restrictivas-, prohibió también que las alumnas leyeran "libro alguno sin conocimiento de la Señora Rectora o del Director" y que contaran en sus casas "los castigos dados en el Colegio". ¿El fin? Evitar que los padres fomentaran "el vicio deshonroso de la murmuración". Aconsejaba, incluso, a las señoritas, que supieran utilizar la libertad obtenida, y a los adultos que, "en lugar de cachemires y de brillantes costosos", les dieran "pensamiento y reflexión, que no envejecen con el uso ni se hacen inútiles con la moda".
No obstante estas actitudes, Sarmiento efectivamente encarnó, como señala Paul Verdevoye, la figura del "apóstol de la educación femenina" y del visionario que, ya entonces, a sus 28 años, en San Juan, intuyó el fundamental papel que la mujer -indisoluble y hasta biológicamente comprometida con la formación de los chicos- jugaría en la educación argentina, no sólo en las casas sino también en las aulas y en las escuelas.

Retrato de Sarmiento pintado al óleo por su nieta, Eugenia Belín.
La "... igualdad de derechos acordada a todos los hombres ? es en las repúblicas un hecho que sirve de base a la organización social ? De este principio imprescriptible hoy nace la obligación de todo gobierno a proveer de educación a las generaciones venideras ?". Estas palabras, escritas en 1846, ilustran con claridad la conexión que Sarmiento establecía entre vida republicana, igualdad de derechos y educación provista por el Estado. Estaba convencido de que la construcción de una nación republicana exigía la formación de los ciudadanos para que desarrollaran "su inteligencia y su virtud" y participaran de la vida pública. Aspiraba al desarrollo de una amplia y activa ciudadanía política, que usara de sus derechos políticos y tomara parte en las elecciones. Pero sostenía que esa intervención requería de una preparación intelectual, y que correspondía al gobierno, al Estado, hacerse cargo de esa tarea educativa fundamental.
Sarmiento comparaba, orgulloso, la amplitud del sufragio en la Argentina con las restricciones vigentes en los países más conocidos de Europa. Y hacia la última década de su vida, reclamaba de los inmigrantes que llegaban de esas naciones una mayor intervención en la vida política argentina. Los instaba a nacionalizarse, a tomar la ciudadanía. Al mismo tiempo, criticaba con dureza la proliferación de escuelas establecidas por las colectividades extranjeras en el país, escuelas en las que se buscaba conservar la lengua y la cultura de la patria de origen. Para Sarmiento, la educación era universal, y no admitía los particularismos en ese terreno. Al mismo tiempo, consideraba que "el patriotismo es el civismo" y asociaba la patria a la participación en la vida política "aprobando, criticando, aplaudiendo, ayudando, conspirando". Por lo tanto, sólo la escuela pública podía a la vez educar universalmente y forjar ciudadanos, "patriotas". Educación estatal, ciudadanía política y república eran así, para Sarmiento, aspiraciones inescindibles.
Sarmiento sentidor, hacedor, escritor, estadista y educador, todo lo fue en grado superlativo; por ello siempre es oportuno evocar su personalidad. Hoy lo haremos destacando una de sus facetas más conocidas e influyentes: la de educador. En este sentido sus merecimientos son sobresalientes y consisten en haber referido el quehacer educativo a un "proyecto de país" que debía integrarse y modernizarse; para lograrlo, a su juicio, era indispensable poblar, colonizar y educar, creando así las condiciones necesarias para incorporar la revolución agrícola e industrial que entonces estaba transformando la fisonomía de Europa y los Estados Unidos, y simultáneamente modificar la vida política argentina, dotándola de instituciones sólidas que a su vez alentasen la participación popular.
Vale decir, la trascendencia de las ideas de Sarmiento radica en haber señalado, tempranamente, la importancia de la educación para el desarrollo, la democratización y el cambio, y en haberse planteado preguntas incisivas y decisivas en la materia. Pero mal podemos atenernos siempre sólo a sus respuestas; es a todas luces preferible abordar sus interrogantes pero traducidos a términos actuales, además de considerar las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, sin desatender tampoco el protagonismo de la ciencia y de la técnica, elementos todos de la cultura que requiere la conformación de nuestro mundo para los años por venir.
Domingo Faustino Sarmiento fue una de las figuras más polifacéticas y controvertidas de la historia política argentina. Hay rasgos de su personalidad, sin embargo, que están fuera de toda discusión. Nadie niega, por ejemplo, la fuerza formidable de un estilo literario que despertó la admiración de Miguel de Unamuno y de Jorge Luis Borges. Recuerdos de provincia y Facundo son un acabado testimonio de su maestría sin igual para recrear ambientes y paisajes, para calibrar personajes o para analizar coyunturas socio-políticas. Nadie niega, tampoco, el fervor y la eficacia con los que encaró la inmensa tarea de educar a una población que se debatía entre la ignorancia y el atraso. Finalmente, todo el mundo reconoce su pasión cívica y su vocación por arraigar valores republicanos aun durante las contiendas políticas de su época. Todos estos rasgos se desplegaron, tanto en los más de cincuenta volúmenes que abarcan sus escritos como en todos los cargos que ocupó en su dilatada vida política. Sarmiento fue legislador, gobernador, embajador, ministro y presidente de la República, y en todas esas posiciones dejó la indeleble marca de su presencia.
Su obsesión por lo público quedó reflejada en las múltiples polémicas en las que intervino. Su largo debate con Alberdi sobre la organización nacional es un magnífico ejemplo del talento de ambos polemistas. Una mente inquieta como la suya no podía sino modificar posiciones de acuerdo con las circunstancias del momento. Anticentralista en los primeros momentos, se convirtió en un acérrimo partidario de un poder central fuerte que pusiera fin a la inestabilidad. Cuando le pareció que esa fortaleza superaba los límites que le fijaba su credo republicano, no tuvo inconveniente en retomar aquellos principios que informaron la primera etapa de su vida política. Partidario acérrimo de la inmigración europea, no vaciló en criticarla por su falta de vocación cívica. Cambiante, apasionado, a veces arbitrario, Sarmiento no dejó nunca de batallar por la consagración de sus principios republicanos y democráticos.
Desde edad temprana, Sarmiento mostró su vocación docente y su sorprendente aptitud para enseñar. Cursados sus estudios primarios, no pudo seguir estudios superiores por no existir establecimiento afín en su San Juan natal y no haber sido favorecido en la obtención de becas. Bajo el impulso de su padre y el de su propio interés, se entregó al perfeccionamiento por la lectura, como lo evocó en Recuerdos de provincia. Leyó cuanto llegó a sus manos, un poco indisciplinadamente, pero con excepcional provecho para su saber.
Fue la suya una madurez acelerada. A los quince años, acompañó a su tío, el presbítero José de Oro, en su exilio político, en San Francisco del Monte, provincia de San Luis: un pueblo situado a poco más de cien kilómetros de la ciudad capital, de escaso número de habitantes, algunos de relativo bienestar, y en su gran mayoría de mínima ilustración. Mientras Sarmiento aprendía de su tío nociones de historia antigua y, sobre todo, de la Biblia, se inspiró para levantar un rancho, que todavía existe como patrimonio histórico, para enseñar a jóvenes que eran mayores que él. El rancho estaba en el interior de la casa que fue de la familia Camargo, nombre familiar a Sarmiento porque era el de una de sus discípulas en esa primera escuela que creó y donde enseñó. Allí grabó con su cincel, por sugerencia del presbítero Oro, estas expresiones en latín y las iniciales de su nombre: "Unua Dems; Una Eclesia; Unua Saptisma D. F. S. (sic)".
Cuarenta y seis años después, siendo Sarmiento presidente de la República, cumplida ya una notable labor docente, en Chile y en su país, escribió al gobernador de San Luis, en la proximidad de un viaje a dicha provincia, para averiguar si continuaban viviendo allí algunos de los que habían sido sus alumnos y si se había conservado la inscripción que había tallado décadas atrás. En una carta posterior, Sarmiento recordaba los nombres de una parte de esos alumnos y explicaba la expresión grabada, que él ya no compartía en su estrictez. La carta de Sarmiento, publicada en la edición de sus Obras, sirve como testimonio de que, efectivamente, la escuela había sido abierta por su iniciativa. "Allí en San Francisco del Monte abrí la primera escuela con siete alumnos, todos de mayor edad que yo, e hijos, excepto Dolores, creo de familias acomodadas, uno de los Becerras de la Sierra y ... no me acuerdo de los nombres. Pidiómelo el presbítero Oro, por amor a aquellos sus feligreses y de pena de ver llorar a adultos jóvenes, ricos, sin saber leer. Este incidente tan trivial, esta escuelita al aire libre, mientras yo estudiaba latín, hizo que los detalles prácticos de la enseñanza me fuesen familiares y dio un giro especial a mis ideas."
Esa temprana y elemental experiencia docente, unida a su admirable afán de perfección, lo llevó después al Colegio de Niñas que fundó en San Juan, con innovaciones, como el uniforme escolar. Más tarde, a poco de instalarse en Chile, fue designado director y organizador de la Escuela Normal de Preceptores, la primera en América latina. Puede afirmarse, pues, que en un rincón histórico de la provincia de San Luis, Sarmiento vio el brillo inicial de su misión redentora por la educación.