
Luis Priamo.

Luis Priamo.
Luis Priamose ha dedicado a recuperar gran parte del patrimonio fotográfico nacional mediante la publicación de libros sobre el tema y el apoyo a diferentes archivos fotográficos del país. En este reportaje, Priamo expone los motivos de su trabajo y explica por qué la fotografía puede tener un valor histórico insustituible.
P: ¿Cuándo fecharía usted el comienzo de la práctica fotográfica en la
Argentina?
R: El comienzo de la actividad fotográfica en la Argentina está fechado por la edición de los
avisos que puso en un diario el primer daguerrotipista del que tenemos noticias: fue en 1843. El daguerrotipo fechado
más antiguo es de 1845.
En los años 40 comenzó la actividad fotográfica en la Argentina, más precisamente en
Buenos Aires.
P: ¿Cómo evaluaría el aporte de la fotografía al desarrollo
actual de las ciencias sociales?
R: Yo no sé si podría dar una respuesta apropiada, porque no soy historiador ni sociólogo. En
principio no hay en la Argentina, yo no conozco, un trabajo de historiadores que tenga la fotografía como una
fuente relevante, eso todavía no se ha desarrollado aquí.
Lo que yo puedo decir, y esto es una experiencia mía, es que me interesa la fotografía por lo que puede
decir del pasado en términos de historia de las ideas, de historia de los valores.
Porque el documento fotográfico es un documento, por decirlo rápidamente, sensible, que puede tener
interpretaciones variadas, estimular una respuesta sensible, incluso hasta poética, respecto del pasado. En
este sentido es una relación bastante abierta que hay con la mirada hacia el pasado y también bastante
peculiar como documento.
Por ejemplo, en este momento estoy haciendo un libro con la obra de un fotógrafo de la provincia de Santa Fe,
Ernesto Schlie, que trabajó alrededor de 1890 en la zona de colonias, que es la zona donde yo nací y me
crié. No es una gran fotografía. Sin embargo, para una persona que tiene un pasado personal enclavado
allí donde el fotógrafo registró y documentó, la fotografía de Schlie tiene un
valor y un significado peculiares.
P: Sin embargo, existe una cierta subvaloración de la fotografía como
documento histórico, fenómeno que no sucede con el cine, por ejemplo.
R: El cine participa de un arte más antiguo y más prestigioso, que es la narrativa escrita. El cine
cuenta historias y en este sentido es un estímulo mucho más directo, para quien trabaja con ideas, que
la fotografía.
Pero también, con respecto al cine, uno piensa en el documental, en la gran cinematografía documental:
la inglesa, la canadiense, que en muchos casos ha trabajado bastante con fotografía. Su pretensión es
también la de ofrecer una mirada "objetiva"; lo que pasa es que hay allí un elemento que es
propiamente narrativo, que está jugando con el tiempo cinematográfico, con un tempo que es
interno al medio, que es intrínseco y que tiende a provocar emoción o ideas. Una fotografía
congela un momento del fluir y hay que manejarse con los signos que están en ella.
Yo no conozco, particularmente, desarrollos teóricos o estudios históricos que tengan un soporte muy
fuerte en la imagen fotográfica. No lo conozco en bibliografías en otros idiomas, y creo que
aquí tampoco ha sido muy trabajado.
Esto tiene que ver también con la ausencia de buenos archivos, que son un estímulo para la
investigación. Cuando no hay archivos, de cualquier tipo, también fotográficos, la
relación que hay con el documento, en este caso con la fotografía, es episódica y tiene un
sentido utilitario, superficial, para ilustrar.
P: Además, la fotografía es un documento muy complejo, ya que implica la
mirada del fotógrafo, la situación del fotografiado, y también la visión social de quien
la interpreta posteriormente.
R: Efectivamente, en ese sentido la fotografía se parece bastante, en cuanto a relación sensible con el
espectador, a un poema corto. Roland Barthes habla de respuestas similares a las de un haiku, que es un
poema corto japonés de 17 sílabas. Y él asimila la experiencia del impacto fotográfico,
que es instantánea, a la de un poema breve, que también es instantánea. Esa instantaneidad
supone una vigorosa proyección del espectador. Toca zonas "preparadas", "alertas", por
así decir, del lector; si se quiere, las ha despertado. En esa dialéctica, en ese diálogo
intenso, surge la emoción estética.
Ese diálogo, por así decirlo, si uno lo profundiza y lo rastrea en su interior, puede permitirle a uno
escribir y de pronto lanzarse a caminos más o menos libres, estimulado por esta emoción que a veces no
es de orden estético propiamente dicho, sino de un orden emocional y que se relaciona con el pasado.
En la fotografía hay algo de eso. Luego uno puede, de la misma manera que lo hace en un poema, rastrear las
fuentes de su emoción y de algún modo encontrar o explicitar la significación que uno ha
encontrado en la fotografía.
Pero también hay una dimensión social en toda fotografía... Por ejemplo, Schlie hizo
álbumes fotográficos. Lo importante que yo percibo es la acumulación de un material similar,
aburrido, pero que mirado desde hoy es extremadamente importante como actitud y como documento.
Schlie fotografiaba el progreso, fábricas, sobre todo molinos harineros, es decir, un proyecto de país,
que alcanzó en el momento que él fotografió, año 90 del siglo XIX, su mayor esplendor,
pero luego, en 10 años, cayó. Desapareció.
En ese sentido si yo no supiera toda esa historia y si no tuviera sobre esa historia real de la región una
mirada y un sentimiento, se me habría escapado.
Entonces, también la visión sobre los documentos fotográficos del pasado reclama de la gente que
lo observa un conocimiento de la historia de la región sobre la que el fotógrafo trabajó, de la
gente a la que fotografiaba, de los valores, de las costumbres; para que de pronto comiencen a tener un sentido, un
significado, un valor, que de otro modo quedaría bloqueado, escondido.
P: ¿Cuántos archivos conoce que funcionen en la Argentina y en qué
estado se encuentran?
R: El Archivo General de la Nación (AGN), el Museo Nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires, distintos museos
municipales, el Saavedra, el Roca, que posee los álbumes de la campaña al desierto. El problema de
estos reservorios es que no tienen instrumentos para entregar copias o duplicados.
Yo conozco un solo archivo fotográfico, el Museo de la Fotografía de la Ciudad de Rafaela, que tiene
control de humedad y temperatura, una exigencia mínima para la estabilidad de los materiales. Hablamos de
blanco y negro, porque los de color tienen exigencias de estabilidad mucho mayores.
En los últimos 10 años, ha crecido en la Argentina la conciencia de la necesidad de preservar con
normas científicas los materiales fotográficos (sé que desde hace unos años se
comenzó a trabajar en un anteproyecto de ley para el archivo); pero aún no se ha pasado a la
práctica, acondicionando ambientes en los reservorios de los museos o archivos.
P: ¿Existe alguna legislación que proteja el patrimonio
fotográfico?
R: Lo único que existe es la ley 15.930, del año 60, que legisla las atribuciones y obligaciones del
Archivo General de la Nación respecto de la fotografía argentina. Es una ley que no tiene
reglamentación y que en general no fue respetada, ni siquiera con aquellos materiales que fueron generados en
la órbita del Estado.
Por lo demás, el Archivo General de la Nación no tuvo idea de volúmenes ni existencias de todos
los archivos que pertenecían a empresas que fueron privatizadas. El Archivo avanzó sobre algunos de
estos repositorios en el momento del paso a las empresas privadas, pero otros archivos quedaron en estas empresas.
Esto no se ha revisado. El Archivo no se ha planteado desde que yo lo conozco bien (esto es, desde que cayó la
dictadura en el 83) una política de recuperación sistemática de los materiales de los que
legalmente debería hacerse cargo. Y además hay todo otro problema: las fotografías actuales.
¿Qué hacemos con las fotografías de 10, 15, 20 años atrás? ¿Dónde
están? ¿Cómo pueden integrar el patrimonio público? De esto aún sabemos menos.
P: ¿Cómo es, en comparación con el resto de Latinoamérica, la
situación de nuestros archivos fotográficos?
R: La nuestra es muy atrasada. México y Venezuela, por ejemplo, tienen un archivo general fotográfico
muy importante. Yo estuve hace poco en Venezuela, y en la Biblioteca Nacional ellos tienen un espacio muy grande
dedicado a los archivos, poseen además una sala de almacenamiento con normas que responden a las
especificaciones, un buen cuidado de los materiales. Han invertido dinero en comprar materiales, cosa que en nuestro
país no se hace desde el 60. Hasta donde yo sé, en esa fecha se hizo la última compra, que fue
la colección Witcomb .
P: ¿Cuál fue el origen del trabajo que realizó junto a la
Fundación Antorchas?
R: El trabajo que hicimos en la Fundación Antorchas fue un proyecto de conservación de
fotografías y edición de libros. Para el proyecto de conservación trabajamos con un especialista
llamado Hugo Hesp. Con él hicimos este proyecto, que consiste en asistir las colecciones que están en
los museos, proveyendo materiales, orientación, técnicas para el tratamiento y el índice de los
materiales.
P: ¿Utilizó nuevas tecnologías (escaneado, programas de retoque
fotográfico) en el proyecto?
R: No para el proyecto de conservación en términos generales, para el cual no necesitábamos
tecnologías. En la edición del libro, por cierto, se comenzó a utilizar tecnologías
cuando la industria gráfica comenzó a utilizarlas: los primeros libros, por ejemplo, los hicimos sin
escáner. El libro de Paillet, el de ferrocarriles de Santa Fe, incluso el de Juan Pi, fueron armados
"pegoteando".
P: ¿Cuál fue el criterio de selección: estético o
documental?
R: Hubo un interés estético. Siempre hemos tenido en cuenta valores estéticos y también
valores históricos. Obviamente, la idea era publicar para estimular la conservación, revelar materiales
que de otro modo no se hubieran conocido. Por ejemplo, daguerrotipos del museo histórico de Luján, que
nadie conocía, salvo algunos investigadores. Hacer un libro con las imágenes de los daguerrotipos nos
pareció muy importante, siendo además el único libro con imágenes daguerreanas que se
hizo en el país.
En general, los materiales indican la estructura del libro, nos atenemos a lo que los materiales nos van
diciendo.
Fernando Paillet. 1894-1940, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1987.
Archivo fotográfico del ferrocarril de Santa Fe. 1891-1948, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1991.
Juan Pi. Fotografías 1903-1933, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1994.
Los años del daguerrotipo. 1843-1870, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1995.
Imágenes de Buenos Aires. 1915-1940, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1997.
H.G. Oldz. Fotografías 1900-1943, Buenos Aires, Fundación Antorchas, 1998.
La antigua casa Witcomb, cuyos trabajos están en el Archivo General de la Nación (Argentina), era el estudio fotográfico adonde iba a retratarse la clase alta de principios del siglo XX. Dado el costo del proceso fotográfico en aquellos tiempos, sacarse una fotografía representaba un lujo que sólo las familias muy adineradas de Buenos Aires podían darse. Si se realiza un estudio histórico de esas fotos, pueden advertirse claramente todas las convenciones, hábitos y costumbres que respetaban.

María Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson (1786-1868). Daguerrotipo, 1854.
8 x 7 cm. Autor: Antonio Pozzo.
La daguerrotipia fue el primer procedimiento fotográfico de impacto social. Fue inventada por N. Niepce y
L. J. M. Daguerre. Este último la dio a conocer en 1839.
El daguerrotipo es una imagen positiva, impresionada sobre una placa de cobre, bronce, latón, etc., recubierta
con una capa de plata pulida. El proceso completo para obtener esta imagen consta de tres pasos:
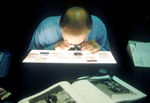
Oficio de fotógrafo.
Luis Priamo nació en la ciudad de Frank, Santa Fe, Argentina. Estudió cine en el Instituto Nacional
de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. A través del cine documental se fue
relacionando con la fotografía. Dedicó su labor a la recuperación de fotografías
antiguas, apoyando además el desarrollo de políticas de protección del patrimonio
histórico fotográfico.
Publicó libros sobre importantes archivos fotográficos olvidados, como el dedicado al fotógrafo
santafesino Fernando Paillet. Escribió el capítulo sobre fotografía y vida privada (de 1870 a
1930) en la Historia de la vida privada en la Argentina, publicada por Taurus en 1999.